Nací en los últimos coletazos de la década de los 60. Hace un siglo (dirán muchos, aunque inexacto, pero casi). No usé cinturón de seguridad de pequeño en el carro, mi padre me fumaba en la angelical cara de 4 años sin ningún reparo y no tuve computadora propia sino hasta después de haberme graduado en la universidad (1992). En el 90 empecé a trabajar en una agencia de publicidad y, a pesar de estar estudiando Comunicación Social, entré porque dibujaba. Eso, tener la habilidad de dibujar, con lápiz, a mano y ese tipo de cosas, todavía era tan valioso como para ayudar a colarme en el departamento creativo de una agencia. Hacíamos los bocetos como quien hace collage, dibujando los titulares con tinta china y usando fotocopias coloreadas con tiza pastel. Fotocopiábamos también libros para simular los textos de los avisos y usábamos portafolio para llevar la presentación, que era bastante más incómodo de manejar que un USB.
Y empezaron a llegar computadoras con capacidades gráficas (de las otras, con pantallas eternamente azules, ya habían), mails pero de «intranet», luego llegó una preciada Macintosh en la que podíamos sentarnos por turnos a maravillarnos con una cosa llamada Photoshop que nos permitía quitarle la cabeza a un tipo de una foto y pasársela a otro cuerpo sin usar una tijera. Y así hasta hoy. Tuve que adaptarme a los entornos digitales como única manera de mantener mi empleo, sin opción (y me gustaba). Ví extinguirse a los reconocidos retocadores de fotografías con aerógrafo. Los vi acercarse al peligro, todos ego, diciendo que su arte no lo lograría emular jamás una máquina… y los vi desempleados y rogando por un puesto de asistentes de arte mientras crecían un ejército de jóvenes retocadores digitales y los aerógrafos terminaban en las tiendas retro.
Si hoy, siendo Vicepresidente creativo de una agencia, le cuento a mi equipo cómo indicábamos a mano, uno a uno, los artes finales de un aviso que tenía que salir en 50 periódicos diferentes un día, sé que me ven con la misma sorpresa e incredulidad que si les dijera que yo había hecho también, los fines de semana, las pinturas de las cuevas de Altamira. Sé que me ven como un dinosaurio. Sobreviviente de un mundo que les cuesta creer que existió. Pero soy también un “heavy user” de herramientas digitales. No solo participo en redes sociales cotidianamente, sino que las he manejado para marcas como McDonald’s y también he tenido la fortuna de vivir en carne propia la creación de una campaña que da en el clavo y se vuelve mundialmente viral.
En definitiva, estoy muy lejos de ser un Millenial, pero a la hora de la verdad, me resulta una calificación, tal vez, poco rigurosa. Yo entiendo perfectamente el mundo en el que viven diariamente las nuevas generaciones y mis 46 no son impedimento para entenderme con ellos de tú a tú. Acaso son ellos los que tienen problemas para entender cómo viví yo mi juventud sin smart phone, sin WhatsApp, sin Twitter ni Instagram. También soy un creativo publicitario convencido de que la mayoría de las agencias no entienden bien el mundo que se les vino encima y que tratar de afrontar lo digital con los mismos esquemas mentales de la publicidad clásica no es la vía. De esos contrastes, de esa colisión es que me gustaría hablar con ustedes.



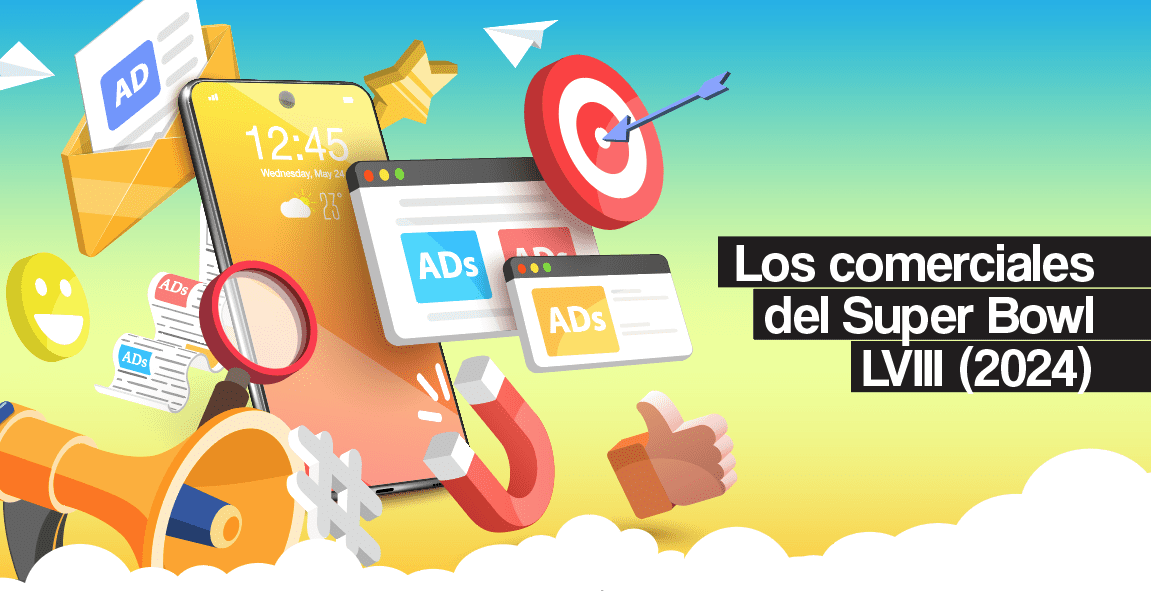 Los Comerciales del Superbowl LVIII (2024)
Los Comerciales del Superbowl LVIII (2024)